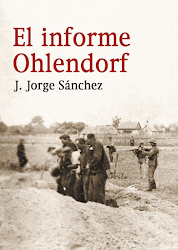Que el arte imite al mundo puede ser parcialmente aceptado en determinados momentos. Que el mundo imite al arte es más discutible pues aun sucede menos que el caso inverso.
Este fin de semana, después de muchos días de frío, enfermedades e incertidumbres ya concluidas acerca de mi hermano (el tumor ha sido calificado de benigno, finalmente) la luz que presagia la próxima primavera, que la anticipa como esperanza, se adueñó de la ciudad y al abrir la terraza y sentir su calor todavía tierno sobre la piel las Pequeñas alegrías de Hermann Hesse acudieron, como cada año desde que cumplí los 16 y leí el volumen por vez primera, a su cita embellecedora.
Esta vez fueron los textos dedicados a las tareas del jardín en febrero. Con el declive del invierno es hora, como en el caso del buen Hesse, de sacar los sacos de tierra, abono, grava y demás, las tijeras de podar, las azadas pequeñas, los guantes e impregnar el jardín del olor a tierra fresca, a savia, a hoja. En eso se recreó uno un buen rato con el café.
Lástima que ese placer de la tierra húmeda, de las raíces, de los tallos vivos y de las ramas con brotes sea tan puramente literario: de todo eso se ocupa Esther. Uno carga, compra, mira y, sobre todo, escribe sobre ello. Primera inexactitud, por decirlo suavemente.
La segunda: el jardín está cubierto por una gruesa capa de polvo, yeso y grumos de cemento. Todo su flanco izquierdo lo ocupa un andamio dedicado a la rehabilitación de la fachada exterior del edificio contiguo.
No se puede decir que la realidad esté imitando al arte precisamente.
Por lo demás consignar, ya puestos, que la gran hiedra que debía dar ilusión de continuidad y permanencia se secó el verano psado de manera sorpresiva y la nueva apenas se enfila unos metros por la pared desnuda. El jardín no es el que debía ser y Parménides, una vez más, ha sido barrido por Heráclito.