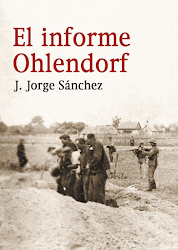30 de julio de 2012. Tercera parte.
La penúltima estación del recorrido por los Museos Vaticanos, después de una comida rápida y nada barata en el restaurante, es la Pinacoteca, que pone a prueba el estado de nuestras facultades físicas y mentales ya bastante mermadas. El famoso
Triptico Stefaneschi de Giotto y sus colaboradores y dos cuadros de
Fra Angelico nos consumen los primeros minutos: estamos, por lo menos en mi caso, no sólo observando obras de arte sino también nuestro propio pasado vinculado a esas obras que están registradas en la memoria y que reconocemos, de un modo muy optimista, casi en su integridad. Una ilusión difícil de borrar pese a que el sentido común dicta que de esas obras tan sólo nos quedan trazos incompletos o figuras difuminadas. Algo parecido sucede con
La piedad de Lucas Cranach el Viejo o
La Madonna col Bambino e i SS. Lorenzo, Ludovico di Tolosa, Ercolano e Costanzo de Perugino así como la espectacular
Trasfigurazione de Rafael. A partir de este cuadro, sin embargo, los reencuentros desaparecen, tal vez por la fatiga. Sorprenden, con todo, el incompleto
San Girolamo de Leonardo, el vistoso y rico
San Matteo e l'angelo de Reni, así como su
seductora Crocifissione di S. Pietro o el desconocido pero impactante Deposizione dalla Croce de Caravaggio. Como después de la Transfiguración de Rafael el volumen de turistas ha descendido apreciablemente - es la hora de comer para los españoles -, la visita a la colección vaticana resulta más sosegada y placentera e incluso podemos entretenernos en el minucioso
Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre de Peter Wenzel, donde al parecer hay pintadas más de doscientas especies. No obstante, no nos paramos apenas en la sala de Bernini dedicada a los modelos de la Catedral de San Pedro, última estación del Via Crucis turístico en el que llevamos embarcados tantos días: las fuerzas no dan para más teniendo en cuenta lo que nos queda.
Son las cuatro cuando, tras beber casi un litro de agua cada uno, nos situamos al final de la cola, no excesivamente larga, que al lado del ala este de la columnata de Bernini, da acceso a San Pedro. Todo el brazo oeste está en rehabilitación y los andamios no contribuyen a recobrar del recuerdo aquella plaza de San Pedro sobrecogedora de los ochenta sino una algo más pequeña y, por supuesto, aunque igual de suntuosa, bastante menos hermosa. Los comentarios sobre el derroche de dinero, la riqueza, el desprecio al ideal de pobreza evangélica y otros lugares comunes anticlericales presiden nuestra espera aunque me cuesta, por mi experiencia en el Opus Dei, compartirlos: la crítica a la religión, en mi caso, sigue sin poderse articular sobre estos pilares ni otros tales como la Inquisición o el franquismo. Es un nivel aceptable, evidentemente, pero deja fuera la complejidad del fenómeno y, por ende, la posibilidad de reconocerlo en ciertas formas laicas como el nacionalismo o el más feroz marxismo ortodoxo. No obstante, ya en el interior, debo reconocer que la ostentación de esta basílica resalta, negativamente, por comparación con la sobriedad de la catedral de Firenze que, al fin y a la postre, acaba pareciéndole a uno, si dejamos aparte la conmovedora Pietà de Miguel Ángel, el Baldaquino de Bernini y la gran cúpula diseñada, más bella.
Prescindimos de la ritual subida al mirador de la cúpula. Hace un calor terrible y estamos, definitivamente, exhaustos. Dejamos el corazón del catolicismo sin volver la vista atrás, no como hace treinta años hice yo y volvemos al apartamento acordando, por encima de nuestras discrepancias sobre el anticlericalismo, que el Baldaquino de Bernini probablemente no merece el expolio del Panteón de Agrippa.
Por la noche, salimos a pasear. Es nuestra última noche en Roma. Decidimos cenar fuera y primero, como siempre, nos dirigimos a ver el crepúsculo en la escalinata de la Piazza Spagna. Hoy no hay música y hay poca gente. Nos acercamos al Corso y cenamos en un restaurante coqueto en una calle peatonal de las inmediaciones. Ya de madrugada pasamos por la Fontana di Trevi y, por una vez, nos podemos sentar tranquilamente a escuchar caer el agua y dejarnos llevar por el Neptuno y la casi imposible evocación de Anita Ekberg bañándose ante Marcello Mastroianni. Pese a que hay menos gente que de normal, trasladar la escena de La dolce vita a la una de la mañana del 31 de julio de 2012 tiene algo de demencial y ridículo al tiempo.
Nota: a la hora de revisar y preparar lo escrito en Roma para su transcripción dos años después, descubre uno aparte de algunas inexactitudes más de las citadas, algunos otros misterios que el decoro "narrativo" le impide consignar pero que, de hecho, no deberían estar en una nota al pie sino en el corazón de la escritura. Así, en algún momento de la mañana, que no hay manera de situar exactamente, vimos la colección de arte religioso moderno que atesoran los Museos Vaticanos, con piezas tan brillantes como Crucifixion, a tribute to Martin Luther King Jr. de Mirko Basaldella,
Le Rayonnement de Hans Hartung o la conmovedora
No names de Alicia Lok Cahana. La relación figura en un pedazo enganchado con una grapa después entre la penúltima y la última página.